Jonathan Torres Hernández
Programa de Educación y Promoción para la Salud
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Durante mi adolescencia, mis padres me informaron que tendríamos que mudarnos a otro estado. Como un chico introvertido, callado y que recién empezaba a tener amigos, me sentí devastado. No sabía cómo explicar lo que me sucedía ni cómo me sentía, solo que mi mundo, tal como lo conocía, se derrumbaba. En ese momento, solo pensaba: “Esto es lo peor que pudo haber pasado” y mis pensamientos estaban relacionados con ideas acerca de “¿cómo comenzar una nueva vida en otro lugar?” En contraste, mi padre, quien había pasado por una mala racha, se comportaba de manera diferente: lleno de energía, vigoroso y decidido, como hacía muchos años no se le veía. Al observarlo, no entendía de dónde provenía esa alegría.

A raíz de este evento, una duda me acompañó durante varios años hasta que decidí buscarle una respuesta: ¿cómo dos personas, del mismo núcleo familiar y sometidas a la misma situación, experimentan estados anímicos tan distintos? En un extremo estaba mi padre, lleno de energía y determinación, impulsado por una fuerza vigorosa que lo motivaba a tomar decisiones y llevar a cabo todas las acciones necesarias para hacerlas realidad. Él estaba ciertamente motivado. En el otro extremo, yo sentía una tristeza, miedo e impotencia abrumadores, ya que no podía hacer nada para evitar una situación que no elegí. Estaba verdaderamente sobrepasado por mis emociones.

La motivación y la emoción son dos procesos y conceptos, ampliamente estudiados por el ser humano. A menudo los experimentamos en distintas situaciones de nuestras vidas, incluso sin proponérnoslo. Ambos estados pueden ser identificados en esta anécdota de mi adolescencia, pero definirlos es más complejo. Es cierto que podemos reconocerlos, pero darles una definición precisa es complicado, especialmente si consideramos que experimentar emociones o estados motivacionales no nos convierte en expertos en la materia.
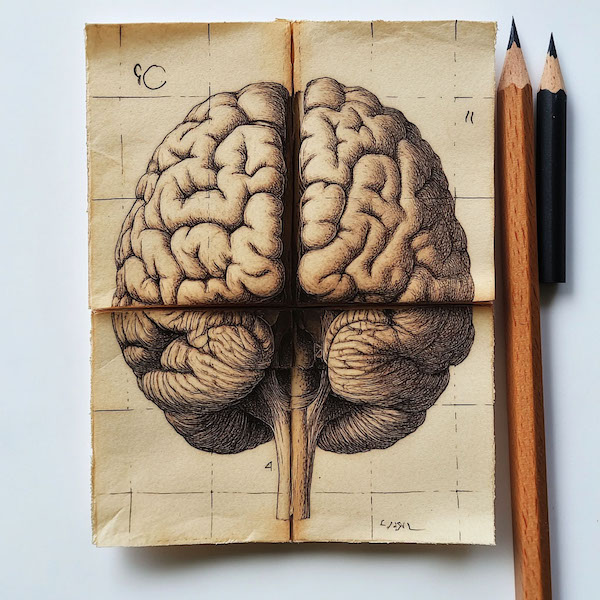
Emoción: proceso regulador de la conducta
Acciones como llorar por un ser querido, por una pareja con la que recién terminamos o por un familiar enfermo son tan comunes como reír con amigos o disfrutar de una reunión. Estas situaciones, que todos hemos experimentado o experimentaremos en algún momento de nuestra existencia, son claros ejemplos de cómo las emociones se manifiestan en nuestra vida. Sin embargo, rara vez nos detenemos a investigar por qué reaccionamos con determinada emoción ante tales circunstancias.

Este proceso, a nivel fisiológico, ocurre en una estructura denominada sistema límbico o “cerebro emocional” (LeDoux, 2012). Es decir, el centro cerebral encargado de las emociones. Dentro de este, la amígdala es la responsable de emociones primarias asociadas con la agresión o la angustia (Adolphs, 2010). Su funcionamiento puede identificarse de forma más evidentemente en fenómenos como el secuestro emocional, el cual ocurre cuando nos vemos sobrepasados por la emoción, especialmente por la ira o el miedo, y en consecuencia actuamos de forma desproporcionada (Goleman, 2020). Para ilustrar esto, basta con retroceder en el tiempo y recordar situaciones de nuestra niñez. Por ejemplo, la reacción que tuvimos al no conseguir el juguete o al no obtener el dulce que queríamos, esos berrinches en los que no podíamos entender razones y que, en ocasiones, nos llevaron a una reprimenda. Esos son ejemplos de secuestros emocionales.

Por otra parte, existe una estructura denominada neocórtex, también conocida como “el cerebro racional o lógico” (Damasio, 2010). Esta, fue la última estructura cerebral en formarse desde el punto de vista evolutivo, presente en todos los primates y muy desarrollada en los seres humanos. Su principal tarea es regular el proceso de evaluación, el pensamiento consciente y la función espacial, entre otras funciones igualmente importantes. Tras años de investigación, se ha llegado a la conclusión de que también existen áreas de esta zona, vinculadas al comportamiento emocional, y que, junto con el sistema límbico y el sistema endocrino, son en parte responsables del cómo actuamos frente a diversas situaciones cotidianas (Sapolsky, 2017).

¿Es entonces correcto afirmar que la emoción radica solo en los sistemas biológicos responsables de las respuestas fisiológicas? Algunos autores anteriores a las modernas neurociencias, como James y Lange en su teoría sobre la emoción, afirmaban que, de hecho, así era: que toda emoción es el producto de las respuestas fisiológicas del organismo ante estímulos externos (James, 1884; Lange, 1885). No obstante, tal como lo descubrió Mandler años después, esta explicación resulta demasiado simple y no abarca situaciones más complejas, en las que los individuos responden de distinta manera a situaciones similares, incluso siendo la misma persona, pero en momentos y contextos diferentes. Parte de la investigación de Mandler (1999) reunió numerosas pruebas que evidencian la capacidad subjetiva del ser humano, no solo en contextos interpersonales o sociales, sino también artísticos y culturales, los cuales influyen también en la respuesta emocional. La música es un claro ejemplo de la complejidad de la emoción humana. Todos, en algún momento, nos hemos visto profundamente impactados por una melodía: aquella que evoca recuerdos de la infancia, el regazo materno o la que nos recuerda nuestro primer amor, incluso nuestra primera decepción o incluso, algún momento significativo de nuestra historia personal, ya sea positivo o negativo. Esto ilustra la complejidad de los elementos que influyen en los estados emocionales, los cuales están ligados a fenómenos como la memoria, la asociación y el aprendizaje. Por lo tanto, es válido afirmar que la conducta humana no se limita exclusivamente a respuestas ante estímulos evidentes, el componente subjetivo (conducta privada) es igualmente relevante.

Autores como LeDoux (2000) y Plutchick, (2001) al igual que Mandler (1999), quienes pertenecen a la corriente cognitiva, han defendido la teoría que sostiene que la emoción tiene componentes de diferentes ámbitos, no solo biológico, siendo uno de ellos la dimensión cognitiva del ser humano. Entonces, ¿sería más adecuado afirmar que son los sistemas límbico y endocrino la base fisiológica de la emoción? ¿Y que son los componentes aprendidos, como la memoria y los valores, los que permiten procesar la situación y le dan la expresión final que cada individuo manifiesta? En parte, pero ¿son acaso los únicos factores que deban considerarse? o ¿existen otros elementos que influyen en cómo el ser humano responde, actúa o se conduce ante determinada situación? En este punto, es momento de hablar acerca de la motivación.

Motivación: la fuerza que moviliza los recursos
La motivación es tanto un estado como un proceso que impulsa, dirige y alienta el comportamiento hacia la consecución de un objetivo o la satisfacción de diversas necesidades (Deci & Ryan, 2000). Autores como Silvan Tomkins (1962) y Carroll Izard (1991) relacionan las emociones con la motivación, al afirmar que las emociones encajan en la definición de un motivo, en el sentido de que energizan y orientan la conducta. Sin embargo, la psicología moderna y las neurociencias consideran también lo contrario, es decir, que la motivación es generadora de emociones.
La motivación se clasifica en intrínseca, inherente al individuo, y extrínseca, generada por factores externos, juicios comparativos o experiencias (Deci & Ryan, 1985). Además, ha sido objeto de estudio en diferentes corrientes de pensamiento y disciplinas científicas, incluida la psicología. En la escuela humanista, destacan las aportaciones de autores como Maslow (1943) y McGregor (1960). En la corriente conductista, se reconocen a Skinner (1953) y Hull (1943); mientras que, con el surgimiento de la corriente cognitiva, emerge Albert Bandura (1977), quien introdujo, además, la teoría del aprendizaje social, en la cual la motivación tiene un papel central. Bandura desarrolló conceptos prácticos a partir de la experimentación y de un enfoque conductista, pero al considerar la relación comportamiento-ambiente como un proceso bidireccional e integrar la inteligencia, el lenguaje y otros procesos cognitivos en su teoría, generó una base de conocimientos que influyó fuertemente en el estudio de la motivación (Bandura, 1977). Una de sus aportaciones, conocida como el modelado (aprendizaje vicario), es hoy en día una de las bases del estudio de la motivación y de innumerables intervenciones y terapias psicológicas. Lo anterior destaca el rol de la motivación como proceso interactivo con otros factores psicológicos y contextuales.
No obstante, más allá de las teorías y los estudios, la motivación también tiene un impacto práctico en la vida cotidiana. Hace poco, reflexionaba sobre un asunto en particular. Me preguntaba ¿por qué trabajamos? Me di a la tarea de realizar esta pregunta a diferentes individuos, y al hacerlo, obtuve algunas respuestas bastante interesantes. Una persona dedicada a la construcción me dijo: “Yo trabajo porque amo lo que hago, me encanta el trabajo de campo, los retos y ver culminado un proyecto con éxito... eso es lo que me motiva a trabajar todos los días”. Otra persona dedicada a los negocios me respondió: “Sabes, cuando empiezas en esto, y comienzas a obtener rendimientos, aun los más insignificantes, cuando levantas tu primera empresa, llega un momento en donde piensas, este dinero no es nada, quizás podría tener más… es entonces que sigues y sigues, ya nada te parará”. Una educadora me comento: “Mi hija es lo más importante, solo quiero que no le falte nada… ella es mi razón para trabajar cada mañana”.
Recibí diversas respuestas de personas con perspectivas variadas y puntos de vista particulares. Lo destacable de todo ello, es darnos cuenta cómo el ser humano está motivado por razones infinitamente diversas, con factores comunes, pero con un sentido único, derivado del valor que aportan los elementos que integran su vida: experiencias, fisiología y contexto. Por tanto, la motivación, al igual que la emoción, es un proceso complejo y dinámico, particular en cada individuo. En consecuencia, podemos considerar que la emoción y la motivación, desempeñan un papel fundamental en la persecución de sueños y metas, algunas comunes y otras más personales. Ambos procesos, en mayor o menor medida, son agentes reguladores de las acciones y decisiones que realizamos y tomamos en cada paso de nuestra vida.

¿Qué hacemos con la motivación y emoción?
Todos experimentamos motivación y emoción, aunque no siempre de manera paralela, sino que, en ocasiones, una surge como consecuencia de la otra. Por ello, es fundamental reconocer que ambas representan componentes insustituibles en la expresión de la conducta humana, y que su relación e influencia son innegables. La dualidad motivación-emoción está presente en los actos cotidianos, no solo en los más complejos o elevados, sino también en los más simples: la elección de la comida del día, la ruta para ir a trabajar, el saludo a los vecinos y otras situaciones diarias son ejemplos de ello. Aunque muchos de estos actos puedan parecer inconscientes o poco razonados, es imprescindible reconocer que, como seres sociales, gran parte de lo que hacemos está modelado y motivado por consecuencias o circunstancias específicas.
No obstante, frecuentemente, en el contexto académico y clínico escucho la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer con este conocimiento?, o, dicho de otra manera, ¿para qué me sirve conocer esta información? La realidad es que, desde la intervención en conducta humana, conocer, identificar y, en general, saber más sobre los fenómenos que experimentamos nos da, en primer lugar, certidumbre. Pero considero que no se limita a ello, sino que también contribuye a construir lo que se denomina autoconocimiento, una capacidad esencial en el desarrollo personal.

Como ejemplo, pensemos en una persona que actualmente es estudiante y se encuentra en un periodo en el que no ha obtenido los resultados esperados debido a diversas circunstancias (familia, trabajo, economía o salud). Como resultado, su rendimiento ha disminuido, lo que genera desmotivación y, consecuentemente, tristeza. En principio, ¿está mal sentirse mal? La realidad es que no. Ante situaciones como la descrita, un periodo de tristeza, frustración y desmotivación es completamente esperado. ¿Entonces, qué hacer? En primer lugar, reconocer lo que sentimos y aceptar que hay cosas que no podemos controlar, para luego darnos un tiempo para procesar. En esta etapa, es importante recordar qué nos ha motivado en el pasado, qué estrategias nos han funcionado o cuáles no hemos probado. Posteriormente, podremos recomponernos, poco a poco, a nuestro ritmo, y permitir que esa tristeza también sea el motor para no permanecer en ese estado a perpetuidad, todo ello sin recriminarnos. Así, paso a paso, encontraremos otra vez nuestro camino y podemos incluso tomar esa experiencia como un aprendizaje.
Es importante aclarar la propuesta anterior no es necesariamente fácil ni una fórmula inflexible; es un proceso que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de permitirse. Se trata de darnos tiempo para conocernos en las distintas situaciones que experimentamos, donde las emociones y la motivación están presentes. Así, de alguna manera, podremos acumular recursos personales que utilizaremos en futuras situaciones. Esa es la complejidad y la belleza de la naturaleza humana: el cambio es la única constante, y nuestra existencia gira en torno a ello, donde nuestra conducta tiene un propósito central: la adaptación.

Conclusiones y reflexiones
Como psicólogo, el estudio y la comprensión de los procesos de motivación y emoción son fundamentales para una evaluación, diagnóstico y tratamiento adecuados. Estos procesos son una parte esencial de mi labor profesional. De manera aún más significativa, como persona, reconozco el impacto que tienen en nuestras vivencias diarias, así como la influencia que ejercen sobre los demás y, por ende, sobre nuestras relaciones interpersonales.
Por tanto, me gustaría invitarlos a reflexionar, como siempre propongo a mis estudiantes, a partir de estas preguntas: ¿Sabemos qué nos motiva? ¿Reconocemos cómo se expresan las distintas emociones en nosotros? ¿Qué estrategias empleo para motivarme o regular mis emociones? ¿Cómo impactan mis niveles de motivación y emociones en las diferentes áreas de la vida?
La respuesta a estas cuestiones solo la podemos encontrar nosotros mismos. Si bien existen muchos consejos, ―sobre todo en esta era digital, saturada de divulgación científica y no científica―, ¿qué funciona para cada uno de nosotros? Esta es la gran incógnita, para la cual les propongo considerar un proceso de autoconocimiento, autoobservación y reconocimiento de nuestras emociones y motivaciones. El presente trabajo es una invitación a conocer más a fondo estos procesos, los cuales tienen implicaciones que van más allá de la ciencia y la psicología. Aprender de ellos nos ayuda a construir un conocimiento más profundo de nuestros actos y nuestra persona. Esto, a su vez, nos permitirá tomar decisiones con una mayor consciencia y ejercer un control más efectivo sobre aquello que denominamos “vida”.
Referencias
Adolphs, R. (2010). What does the amygdala contribute to social cognition? Annals of the New York Academy of Sciences, 1191, 42-61. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05445.x
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-Hall.
Damasio, A. (2010). En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Taurus.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer Science & Business Media.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
Goleman, D. (2020). El cerebro y la inteligencia emocional: Nuevos descubrimientos. Kairos.
Hull, C. L. (1943). Principles of behavior. Appleton-Century-Crofts.
Izard, C. E. (1991). The psychology of emotions. Springer-Verlag.
James, W. (1884). What is an emotion? Mind, 9(34), 188-205.
Lange, C. (1885). The emotions. C. Kegan Paul & Co.
LeDoux, J. E. (2000). The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life. Simon & Schuster.
LeDoux, J. E. (2012). Rethinking the emotional brain. Neuroscientist, 18(6), 1-12. https://doi.org/10.1177/1073858412450687
Mandler, G. (1999). Emotion: Theory, research, and experience (Vol. 3). Academic Press.
McGregor, D. (1960). The human side of enterprise. McGraw-Hill.
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Free Press.
Plutchik, R. (2001). The nature of emotions: Psychological and philosophical perspectives.
American Psychologist, 56(3), 197-211. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.197
Tomkins, S. S. (1962). Affect, imagery, and consciousness: Volume I: The positive affects.
Springer Publishing.

